13/06/2024 | Por Itxu Díaz | La Gaceta de la Iberosfera
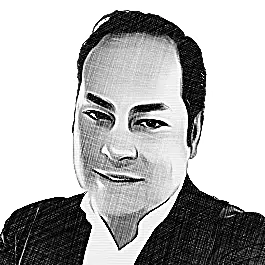
Siempre he chocado frontalmente con la izquierda revolucionaria porque, a diferencia del Che Guevara, adoro la higiene. Da igual que sea en El Salvador, en Caracas o en Madrid: la primera víctima de la revolución es el jabón y es algo a lo que no puedo renunciar. Todavía hoy, en buena parte de Occidente, vestir cualquiera de los trajes que me gusta lucir es incompatible con ser de izquierdas, con la excepción de lugares como Nueva York, donde puedes ser muy de izquierdas con un vestido carísimo, sólo necesitas que lleve impreso algún lema más o menos idiota, como «tax the rich», «Detén la pobreza», o «Te estás cargando el planeta».
Y luego está el lenguaje. Los izquierdistas de los 60, hijos de papá jugando a dejarse el pelo largo y chupetear canutos, hablaban raro por herencia de los cantautores coñazo de la época, que habían leído libros, pero la mayoría no los habían entendido; sea como sea, les quedaba el lenguaje, de una erudición aleatoria que aburría a las ovejas. Eran tipos que llevaban a Sartre y a Camus en la mochila y adoraban a John Lenin, autor de canciones célebres al que, sin embargo, puesto a escribir cursilerías, no le ganaba nadie; nadie sensato puede tomar en serio canciones de amor escritas por un tío que se enamoró de algo como Yoko Ono.
Hoy los progresistas también tienen lenguaje propio, pero en vez de combinar expresiones de chulo de barrio con citas de Marx, como no han leído nada que no sea Twitter, han limitado todo el vocabulario a dos docenas de palabras vacías, entre las que destacan «resiliencia», «sostenibilidad», «empoderar» y «género». También están ahora aprendiendo inglés: «Free Bego» y cosas por el estilo.
Uno de los mayores escollos para mi ingreso en las filas del socialismo se encuentra de cintura para abajo. La única duda que tengo sobre mi sexualidad es si mucha o poca. Aborrezco a los hombres y adoro a las mujeres, y eso es algo completamente intolerable para la izquierda de las últimas décadas, a menos que te llames Bill Clinton, que entonces celebran tus hazañas con alborozo.
Por otra parte, soy blanco, aunque por español, la mitad del año puedo pasar por moreno sin esfuerzo. En fin, lo tengo todo, blanco y heterosexual, lo que me hace sospechoso de fascismo por todas partes. Además, fumo, fumo demasiado, y supongo que eso está jodiendo la capa de ozono, explotando a los esclavos de los campos de cultivo de tabaco, y generando una desigualdad insoportable. También te digo que con los impuestos que pago en Europa por cada cajetilla de tabaco, calculo que con mi vicio estoy asfaltando unas seis autopistas al mes.
En mi niñez fui ecologista aunque, por supuesto, jamás permití que alguien me calificara así. Me encantaba la naturaleza, respirar aire puro, y los animales con alas (a excepción del murciélago, esa asquerosa rata voladora) y a menudo intenté enrolarme en asociaciones de amantes de la naturaleza. No duré ni 24 horas en ninguna, tan pronto como recibí el primer número de su boletín mensual y descubrí que les importaban una mierda mis lindos pajaritos, que todo su ambientalismo podía reducirse a una tara mental mal resulta llamada odio-al-capitalismo. Sí, aquellas revistas no hablaban de gorriones y halcones, sino que estaban llenas de tontos vestidos de tontos haciendo el tonto alrededor de centrales nucleares.
Hoy soy tan amante del campo y la naturaleza como de la ciudad y de ese fabuloso olor a gasolina quemada, y no encuentro contradicción en ello. Yo no, pero todos mis amigos de izquierdas me retiraron la palabra durante un mes por comprarme un coche demasiado grande y ruidoso; según ellos debería trasladar a mi familia en una maldita bicicleta eléctrica como si ahora los españoles nos hubiéramos vuelto tan locos como los líderes socialdemócratas centroeuropeos.
Desde el plano económico, mi mayor inconveniente para ser progresista es que me gustan los ricos, amo a los ricos, y desearía que el mundo estuviera lleno de millonarios arrojando dólares desde las ventanillas de sus jets privados. Al final, todos los caminos llevan a Roma porque los ricos huelen bien, suelen comprarse coches grandes, y al menos hasta antes del advenimiento woke-corporativo, solían emplear un lenguaje normal. Hoy la mayoría de los ricos se han vuelto woke-progresista que es esa variante zurda que les permite lavar su mala conciencia y que el resto de la izquierda les perdone la vida. Piensa en Macron, el dimitido que no se va: son los peores.
Otra de las razones que me impiden ser de izquierdas es el sentido del humor. Los progresistas han convertido su ideología en una religión extremista y eso la hace incompatible con la risa. Todo es grave, triste, e irritante. Y la pose normal de cualquier izquierdista que se precie es estar muy enfadado. Yo logro a veces enfadarme, por ejemplo, cuando un imbécil con patinete eléctrico se me pone delante en la carretera y cosas así, pero por lo visto no es el tipo de enfados que le gustan a la izquierda. Los progresistas se levantan por la mañana enfadadísimos por la desigualdad de género, al borde de la histeria por unas declaraciones de Trump, enojados por el número de osos que quedan en la Antártida, o profundamente irritados por las emisiones de CO₂ a la atmósfera. Yo necesitaría demasiados litros de cerveza para conseguir enfadarme por algo que ocurre en la atmósfera (es como echarse a llorar por la explosión de una estrella en otra galaxia) y, aun así, lo más probable es que entonces en vez de enfadarme me diera un ataque de risa.
Ustedes no se dan cuenta, pero es un verdadero drama no poder ser de izquierdas. Creo que voy a echarme a llorar.

